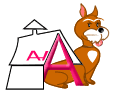Un perro ovejero pequeño, feo y valiente, nos tuvo detenidos una vez a
varios utomóviles durante un rato, porque una oveja de su rebaño estaba
rezagada, mordisqueando hierba en la cuneta. Y el chucho seguía quieto, en
medio de la carretera como un impasible Don Tancredo, con un ojo en los
automóviles y otro en la mala pécora, sin moverse hasta que la tipa cruzó
por fin. Entonces le tiró una rutinaria dentellada a los cuartos traseros y
se fue detrás, con un trotecillo chulito y la satisfacción del deber
cumplido. Fueron dos o tres minutos en que no se oyó ni un solo bocinazo.
Impresionados a pesar nuestro, arrancados por un momento a la prisa y la
impaciencia, ninguno de los diez o doce conductores detenidos pudo evitar
rendir ese pequeño homenaje al valor concienzudo el animal. Aquel chucho era
un profesional.
Hay muchas historias propias y ajenas con perros. En un hospital de Lugo,
por ejemplo, uno cuyo dueño murió hace siete meses sigue viviendo en la
puerta, después de recorrer varios kilómetros persiguiendo a una ambulancia
en la que su amo agonizaba.. Llegó exhausto, con las patas heridas por la
carrera y allí continúa, esperando verlo salir. Las enfermeras y los
vigilantes del hospital, que ahora le dan comida y lo cuidan, ignoran su
nombre y lo llaman "Calcetines".
Esa es una historia con final feliz, pero otras no lo son tanto. En Borovo
Naselje, en la antigua Yugoslavia, una mujer fue violada por los chetniks
serbios, ante la pasividad de sus vecinos, me contaba que el único defensor
que tuvo al escuchar sus gritos fue su perro, un pastor alemán que estuvo
peleando en la puerta de su casa y en el vestíbulo y en la escalera hasta
que los agresores lo mataron de un tiro.
El mío es un labrador negro, macho y se llama Sombra. Durante mucho tiempo,
cuando el arriba firmante volvía de noche más flaco y sin afeitar, con una
mochila al hombro, de uno de esos territorios comanches donde se ganaba el
pan, Sombra salía al jardín enloquecido de entusiasmo, moviendo el rabo y
gimiendo plácido, a frotarse contra mis piernas y a tumbarse en el suelo,
patas arriba para que lo acariciase. Nunca tuvo un ladrido a destiempo, un
gruñido ni un mal gesto. Se queda ahí, quieto y silencioso, mirándome con
sus ojos oscuros y fieles, pendiente de una voz o una caricia. Incluso
cuando alguna perra en celo o su instinto de libertad lo llaman lejos y se
escapa, y vuelve al cabo de varias horas sucio, sediento y fatigado, con el
rabo entre las piernas porque sabe que le espera una buena bronca o una
zurra por golfo y por putero, lo hace humildemente, dispuesto a llevarse lo
suyo, mirándome con esos ojos leales que te desarman. Ya es viejo - tiene
doce años - y morirá pronto, supongo. Es un buen perro y lo echaré de menos.
Y estoy seguro de que a mí, que no tengo precisamente una lágrima fácil, ese
chucho puñetero me hará llorar.
En fin. Humedades sensibles aparte, todo esto viene a cuento porque hoy es
el primer domingo de las primeras vacaciones de verano. Y porque a estas
horas, estoy seguro que por las carreteras de este país vagan cientos de
perros desconcertados, exhaustos, siguiendo la línea de asfalto por la que
se fueron sus dueños que los abandonaron. Pues el perro supone un incordio
para las vacaciones. Una cosa es el cachorro gracioso para los niños, que se
mete en cualquier parte y otra el grandullón al que hay que vacunar,
alimentar y albergar y que te fastidia, con su presencia incómoda, el viaje
en automóvil, a la costa o al pueblo. Así que al abuelo se le mete en un
asilo, y al perro se le lleva a un paraje lejano, se abre la puerta y se le
dice, sal, Tobi, juega un poco. Después el propietario acelera y se larga,
sin mirar siquiera por el retrovisor. Libre del jodío chucho.
¿Se acuerdan de aquel anuncio estremecedor, un perro abandonado en mitad de
una carretera, bajo la lluvia, sus ojos cansados y tristes, bajo el rótulo:"El nunca lo haría"? Es cierto. El nunca lo haría, pero buena parte de
nosotros sí. Igual usted mismo, respetable lector que hojea "El Semanal" en
este momento, acaba de hacerlo. ¿Y sabe lo que le digo? Pues que, de ser
así, ojalá se le indigeste esa paella por la que van a clavarle veinte mil
pesetas en el chiringuito, o se le pinche el flotador del pato y se ahogue,
cacho cabrón. Porque ya quisiéramos los humanos tener un ápice de la lealtad
y el coraje de esos chuchos de limpio corazón. No recuerdo quién dijo
aquello de que cuanto más conozco a los hombres más quiero a mi perro; pero
es cierto. Al suyo, al mío, a cualquier perro. |